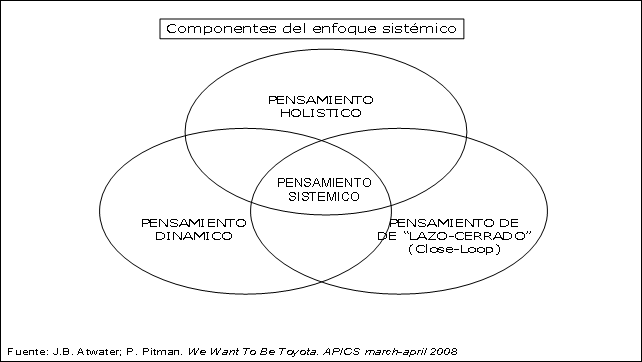Por Alexis Codina
 Los años setenta y ochenta del pasado siglo fueron prolíficos en bibliografía sobre las “nuevas técnicas gerenciales japonesas”.
Los años setenta y ochenta del pasado siglo fueron prolíficos en bibliografía sobre las “nuevas técnicas gerenciales japonesas”.
La irrupción de empresas de Japón en el mercado norteamericano, que atacaron fuertemente las posiciones de líderes consolidados en sus industrias durante años, generaron un interés inusitado por conocer ¿qué hacían? y ¿cómo? las empresas del país asiático. Entre las rivalidades más conocidas estuvieron: Toyota vs. GM; Honda vs. Harley Davidson; Canon vs. Xerox; Sony vs. GE. “Los villanos japoneses fueron culpados de las desgracias de la Chrysler”, dijo Levitt con ironía.
Se publicaron muchos libros y artículos sobre las técnicas que aplicaban las empresas japonesas. Deming y Jurán, especialistas norteamericanos en “control de calidad”, se conocieron en EEUU por sus éxitos en Japón, incluso después que los asiáticos habían creado un “Premio Deming por la Calidad”. Conceptos como: “calidad total”, “círculos de calidad”, “cero defectos”, “just in time”, “kaizen” (mejoramiento continuo), entre otros, se incorporaron al arsenal conceptual de la bibliografía sobre administración.
Los años de abundante literatura sobre el “milagro” y el “management” japoneses, se han disipado hace más de una década, por razones que trascienden la esfera gerencial. No obstante, es evidente que muchos especialistas continúan estudiando los enfoques y prácticas gerenciales actuales de empresas japonesas. Este es el caso de un artículo publicado recientemente, en el número de marzo-abril de 2008 de la revista APICS, editada por The Association for Operations Management, que tiene el sugestivo título “We Want to be Toyota”, con el subtitulo (traducción libre del inglés) “Comprendiendo por qué el Sistema Productivo de Toyota es exitoso”.
Sus autores, J. Brian Atwater y Paul Dittman, son profesores de “Dirección de la Producción y Operaciones”, el perfil más ingenieril de las materias que se estudian en los programas de MBA (Master in Business Administration).
Aunque su esfera de interés es, principalmente, las técnicas de dirección de la producción, los conceptos y procesos que comentan tienen un interés general para la gerencia. Se trata del enfoque del “pensamiento sistémico” que, como se verá mas adelante, además de ser un elemento integrador de los procesos gerenciales, se relaciona con temas gerenciales tan recurrentes como: la gerencia por procesos, reingeniería, el trabajo en equipo, para mencionar algunos.
Antes de analizar las experiencias de Toyota que presentan sus autores, es conveniente recordar algunos momentos significativos de la irrupción del “management japonés” en la bibliografía y prácticas gerenciales internacionales.
Al revelarse las debilidades de empresas norteamericanas para competir con las japoneses se presentaron dos posiciones: una, la propuesta de aplicar técnicas gerenciales japonesas en las empresas norteamericanas; otra, los problemas que traía “copiar” experiencias de otro contexto cultural tan diferente, cuando podían encontrarse experiencias de “excelencia” en empresas norteamericanas.
Los representantes más connotados de estas posiciones fueron: William Ouchi, que presentó en sus trabajos: “Teoría Z. Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés” (1982) y “Sociedad M. Mayor competitividad a través del trabajo en equipo”. (1986). El otro fue Tom Peters (junto con R. Waterman y N. Austin) con sus trabajos: “En Busca de la Excelencia. Lecciones de las empresas mejor gestionadas de los EEUU. ” (1982), y “Pasión por la Excelencia. Características Diferenciales de las Empresas Líderes”, (1985).
La “Teoría Z” y la “Sociedad M” de Ouchi.
William Ouchi, nacido en Hawaii, hijo de inmigrantes japoneses y académico de importantes universidades norteamericanas, había empezado a estudiar las prácticas administrativas de empresas japonesas a inicios de los años setenta, en la Comisión Nacional de Productividad de EEUU. Los temas de calidad y productividad se destacaban y, a menudo, empresas norteamericanas lo consultaban. Planteó que lo ayudó mucho, Akio Morita, co-fundador y Presidente de la Sony, amigo del autor.
Ante el interés de empresarios norteamericanos por las experiencias japonesas se decidió a realizar una investigación, para lo que recibió financiamiento de diferentes fuentes. La pregunta que orientó su trabajo fue “¿Es posible que los métodos administrativos japoneses se puedan emplear con éxito en EEUU?”. Según el autor, “…las diferencias entre las culturas y sociedades de Japón y EEUU son tan profundas que a muchos les pareció esto imposible”. Ouchi, como especialista en gerencia empresarial, pensaba todo lo contrario. Lo fundamental para este autor era que “…las acerías o las compañías que se dedican a la venta de pantalones jeans, al igual que los hospitales y oficinas de correos, en cualquier parte del mundo, son entes sociales”. Consecuentemente, su libro versa, sobre “…la confianza, la delicadeza y la intimidad. Sin ellas, ninguna empresa puede tener éxito”, plantea en el prólogo.
Para Ouchi, los EEUU, como país, había desarrollado una noción del valor que tienen la tecnología y su enfoque científico, pero se había olvidado del valor que posee el ser humano. El gobierno destinaba cuantiosos recursos a la investigación de nuevas técnicas en los campos de la ingeniería eléctrica, la física y la astronomía, “…pero casi no asigna recursos a comprender mejor cómo se debe tratar y organizar a los individuos en el trabajo y esto es, precisamente, lo que hay que aprender estudiando a los japoneses”.
Para su investigación, durante meses, estudió y entrevistó a gerentes de empresas norteamericanas y japonesas que tenían filiales en ambos países. Entre las prácticas del “management japonés” que identificó Ouchi en su investigación, señala: empleo de por vida (reconoce que no estaba difundida en todas las empresas y que su aplicabilidad en EEUU puede ser dudosa); carreras profesionales no especializadas (rotación por diferentes puestos buscando integralidad, más que especialización, como sucede en la práctica de EEUU); trabajo en equipo; proceso de toma de decisiones consensuada; papel de los valores y la cultura organizacional (el “control de clan”); interés holístico en el individuo.
Los resultados los publicó en el libro “Teoría Z” (1982), título alusivo a un nuevo enfoque respecto a la “Teoría X-Y” de Douglas Mc Gregor. Su subtitulo era mas sugestivo todavía “Cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés”. Estuvo entre los libros más vendidos en todo el mundo durante varios meses.
Como se hizo evidente en su investigación el papel del gobierno y otros entes sociales en los éxitos de las empresas japonesas, dirigió una investigación de tres años sobre las interrelaciones entre el sector público, la iniciativa privada y otros factores de la sociedad, comparando las prácticas en Japón y en EEUU. Los resultados se publicaron en el libro: “Sociedad M. Mayor competitividad a través del trabajo en equipo”. (1986).
Kotter estudió el “management japonés” desde otro ángulo. A inicios de los años noventa se había propuesto hacer una “biografía analítica de un distinguido líder del mundo de los negocios”. Confiesa que “había estado estudiando las organizaciones y a las personas que las dirigían pero jamás me había dedicado a la vida de un solo individuo”. Cuando estaba analizando cuáles podrían ser los candidatos, su Decano en la Harvard lo llamó para ofrecerle una plaza vacante en la “Cátedra en Liderazgo Konosuke Matsushita”. El líder japonés había fallecido en 1989, a los 94 años de edad y, en su honor, habían creado esta cátedra en la Harvard. Le plantearon a Kotter que estudiara y difundiera sus experiencias. Con la ayuda de antiguos colaboradores del empresario japonés, viajes a Japón, decenas de entrevistas, etc. publicó “El liderazgo de Matsushita. Lecciones del empresario mas destacado del siglo XX.” (1998).
Después de las autobiografías de Sloan, Geneen, Welch, Iaccoca, entre otros líderes empresariales del “management norteamericano”, el conocimiento de las experiencias del creador de Panasonic y National, entre otras marcas, ayuda a comprender el contexto en el que se generaron y utilizaban estos enfoques y técnicas. Años antes, con 88 años de edad, Matsushita había homologado a sus colegas norteamericanos publicando “El Secreto de mi Éxito. Cualidades necesarias de un Gerente”, (1983).
El impacto y difusión de las técnicas gerenciales japonesas se extendió a otros continentes. En la antigua URSS, se empezaron a estudiar. A mediados de los años ochenta, un miembro de la Academia de Ciencias Sociales de ese país, Director de uno de sus principales institutos de investigaciones económicas me dijo: “el éxito de los japoneses está en dos cosas: su sistema educacional y sus enfoques y técnicas de management, por eso los estamos estudiando”.
En América Latina también se hicieron populares estas técnicas. En septiembre de 1989 se realizó en Bogotá un Seminario Internacional sobre “La Gerencia Japonesa en Colombia y Latinoamérica”, que se inició con una Conferencia Magistral de Ouchi, que también hizo las conclusiones. En el evento participaron más de 300 especialistas latinoamericanos que expusieron experiencias en Brasil, Perú, Venezuela, y Colombia, entre otros países.
La búsqueda de la “excelencia” por Tom Peters.
Otros especialistas consideraron que no había que ir tan lejos a buscar experiencias empresariales exitosas. El caso más connotado fue el de Tom Peters y Robert Waterman, de la Consultora Mc Kinsey, en aquellos momentos, que se plantearon la pregunta: “¿Qué pueden enseñarnos nuestras empresas (norteamericanas) mejor dirigidas, en una época en que no tenemos ojos más que para el éxito japonés?”.
Estudiaron experiencias de diferentes empresas de su entorno y llegaron a la conclusión de que “…no tenemos que acudir al Japón en busca de modelos para combatir la enfermedad que nos agarrota (la baja productividad y competitividad vs. empresas japonesas). Tenemos multitud de grandes empresas que lo hacen bien desde todos los elementos importantes: clientes, empleados, accionistas y público en general”.
Después de un análisis de la evolución de teorías gerenciales plantearon que era lamentable, pero evidente, la escasez de aportaciones prácticas a las viejas concepciones y que “Ello nunca estuvo tan claro como en 1980, cuando los directivos de EEUU, acosados por evidentes problemas de estancamiento, decidieron adoptar las prácticas de gestión japonesas, ignorando la diferencia cultural, mucho mayor incluso de lo que sugería la vasta extensión del Pacífico”.
Con esta idea realizaron una amplia investigación de las prácticas de más de 40 empresas norteamericanas que consideraron “excelentes”, definiendo la “excelencia” como “empresas en continua innovación y con resultados consistentes”. Los resultados los publicaron en el libro “En Busca de la Excelencia. Lecciones de las empresas mejor gestionadas de los EEUU”. (1982), que se convirtió rápidamente en un bestseller, vendiéndose varios millones de ejemplares, con traducciones a quince idiomas.
Sus autores destacan un criterio que también había planteado Ouchi, “Hemos estado tan embrollados en nuestras técnicas, fórmulas y programas que hemos perdido de vista a los individuos, a los que hacen posible el producto o servicio y a los que lo adquieren”.
Identificaron lo que consideraron los “Ocho atributos” de las empresas sobresalientes, que resultaron: 1-Enfasis en la acción (sacar adelante las cosas); 2-Proximidad al cliente; 3-Autonomía e iniciativa; 4-Productividad contando con las personas; 5-“Manos a obra” eficazmente; 6-Zapatero a tus zapatos (centrarse en lo que mejor saben hacer); 7-Estructura sencilla y staff reducido; 8-Tira y afloja simultáneo (centralización y descentralización a la vez).
Un comentario. En su biografía sobre Matsushita, Kotter plantea “No menos de sesenta años antes de la publicación de “En Busca de la Excelencia”, Matsushita estaba descubriendo y usando muchas de las prácticas que Peters y Waterman describirían en su libro publicado en 1982”.
Tres años después, en colaboración con Nancy Austin, Peters publicó “Pasión por la Excelencia. Características Diferenciales de las Empresas Líderes”, (1985), porque su obra anterior “no presentaba ningún método demostrado de gestión itinerante, ni era una guía que explicara la forma de ponerse en marcha, ni para aprender a perpetuar el éxito”.
En este libro retoma ideas del anterior, incorpora la “gestión itinerante” y los “skunks”, que designa a individuos que emprenden una actividad creativa, de rápida evolución, al margen de los sistemas formales de la empresa, que suelen formar equipos reducidos que se disuelven una vez cumplida su misión. También le otorgan una atención especial al tema de la innovación.
A fines de los años ochenta, algunas de las empresas de “excelencia” que había seleccionado y estudiado Tom Peters presentaron problemas. En la lista de las mejores empresas que publicó
Business Week en 1987 aparecieron en los primeros lugares muchas que no menciona Peters y, algunas de las que seleccionó, cayeron fuertemente en la lista. Makridakis (1993) planteó que “Los consejos que dieron para el éxito no parece que estén funcionando en la actualidad”.
Peters reconoció esto en un libro posterior (Prosperando en el caos-1987), expresando: “En 1979 se consideró que IBM estaba acabada; en 1982, lo mejor de lo mejor; en 1986, de nuevo acabada. People Express es considerada el modelo de empresa de la nueva hornada, pero se viene abajo veinticuatro meses después. Las empresas excelentes no creen en la excelencia; sólo en una mejora permanente y en un cambio constante”.
Con independencia de que algunos autores, como Makridakis, consideran que los libros de Ouchi, de Peters y de otros autores, están pasados de moda y que las teorías y modelos gerenciales cada vez son más transitorios, otros especialistas consideran que los libros de estos autores, junto con los de Edgar Schein, son los mejores trabajos sobre el tema “cultura organizacional”.
Pensamiento analítico vs. pensamiento sistémico. El caso de Toyota.
Toyota es la empresa japonesa cuyos enfoques y técnicas gerenciales han interesado más a los especialistas. Su impacto en el “management” es significativo. Los que analizan los cambios de paradigmas empresariales en las últimas tres décadas se refieren al tránsito de la era del “fordismo” a la era del “toyotismo”, que comentamos en un trabajo anterior.
En el artículo sobre el sistema de producción de Toyota que se mencionó al inicio, los autores plantean que los éxitos de esta empresa no son una sorpresa, que continua siendo la productora mas rentable de automotores, superando a las “3 Grandes” (GM, Ford, Chrysler) así como a la VW.
Entre los factores principales que influyen en esto señalan las medidas de “mejoramiento continuo”, integrado en su TPS (Toyota Production System), y se preguntan ¿Por qué es tan difícil copiar el sistema de mejoramiento continuo de Toyota?. Señalan que los dos factores principales son:
1 – La percepción de lo que realmente constituye el TPS. Muchos “managers” lo identifican como un conjunto de herramientas y cómo estas operan. Como resultado de esto, una descripción típica del TPS incluye una lista de procedimientos como: el Kanban, cero defectos, etc. Aunque estas prácticas pueden proporcionar mejores resultados, el “verdadero secreto del TPS” no está en las técnicas, sino en los métodos que aplican para generar el “listado de herramientas”.
2 – Lo anterior los lleva a la segunda dificultad. La diferenciación entre “solución de problemas” y la “identificación de problemas”. Como regla general, los “managers” exitosos, son excelentes “resolvedores de problemas”. Desafortunadamente, plantean, la mayoría no son buenos en la identificación de las causas reales de los problemas. Además, frecuentemente, no conocemos las ramificaciones de la implementación de las soluciones que desarrollamos. Como resultado, nuestro nivel de éxito cae por debajo de lo que hemos anticipado. La fuente del éxito a largo plazo del TPS descansa en los métodos que aplican y que superan estas deficiencias del pensamiento gerencial más común.
Los autores plantean que el “mejoramiento continuo” no se puede lograr copiando técnicas y soluciones generadas por otros, que es lo que se puede derivar al analizar el TPS como un “listado de técnicas”. Para ellos, la palabra clave del TPS es “sistema”.
Destacan que, generalmente, todos invertimos poco tiempo en analizar cómo pensamos, lo que nos llevaría a darnos cuenta de que pueden existir unas formas de pensamiento diferentes a la que aplicamos. Por más de 400 años, el paradigma dominante sobre el pensamiento ha sido el análisis, mediante el cual intentamos comprender un fenómeno complejo separando sus componentes en partes más pequeñas, para entender cómo operan aisladamente.
Mientras el “enfoque analítico” ha sido un instrumento poderoso y exitoso para aprender, más reciente, otras formas de pensamiento han venido ganando popularidad, como son: “el pensamiento creativo” y el “pensamiento sistémico”, destacan.
El “pensamiento sistémico”, fundamentalmente, es lo opuesto del “análisis”. Más que tratar de descomponer un fenómeno complejo en partes más pequeñas, intenta comprender la complejidad de un sistema mediante el examen del comportamiento de sus componentes dentro del sistema mayor al que pertenecen. Por ejemplo, en lugar de tratar de comprender aisladamente las operaciones de elementos aislados (pronostico, planificación, programación), el enfoque sistémico observa como se desarrollan las operaciones dentro de un negocio analizando las interacciones con otras funciones (abastecedores, clientes, etc.).
Reconocer que el desempeño ideal de un negocio depende más de cómo las diferentes funciones interactúan que del desempeño óptimo de cada una, de forma independiente, es uno de los aspectos de mayor interés del “pensamiento sistémico”, destacan.
Un comentario. Los autores no lo mencionan, pero lo que plantean es una de las bases de la Teoría de Sistemas, que formuló Bertanlafy por los años cincuenta, así como de la fundamentación y propuestas de la “reingeniería” formulados por Hammer y Champú a inicios de los noventa. También del “enfoque socio-técnico” que plantearon los del Instituto Tavistock de Inglaterra, por los años sesenta.
Componentes del “pensamiento sistémico”.
Para presentar los componentes del “pensamiento sistémico” los autores utilizan en siguiente esquema:
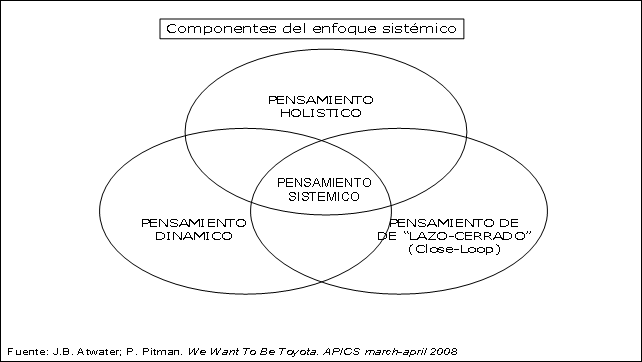
El pensamiento holístico consiste en estudiar el papel y propósito de un sistema y de sus partes, como un todo, para comprender por qué actúan (funcionan) como lo hacen.
El pensamiento holístico es una parte esencial del pensamiento sistémico, pero no es suficiente. Para completar esta idea, citan a Jay Forrester, uno de los pioneros del “pensamiento sistémico” que identificó, entre otras características del “comportamiento sistémico”, las siguientes:
- Causa y efecto, frecuentemente, están separados en tiempo y espacio.
- La solución de problemas que mejora una situación a corto plazo, con frecuencia, crea mayores problemas en el largo plazo; mientras que acciones que pueden considerarse “malas” en el corto plazo, pueden tener efectos positivos en el largo plazo.
- Por los factores anteriores las personas, frecuentemente, no aprenden de sus propios errores.
- Las interrelaciones entre partes de un sistema complejo, con frecuencia, generan comportamientos de “acción-reacción” (ataque-defensa). Consecuentemente, lo que parece una decisión obvia, puede ser una mala elección, si no se valoran sus efectos de “reacción”.
El pensamiento dinámico analiza como el sistema y sus partes se comportan todo el tiempo, es decir, cuál y cómo es su movimiento y tendencias.
El “pensamiento de lazo-cerrado” (closed-loop) investiga cómo las partes de un sistema reaccionan e interactúan, unas con otras, y con factores externos.
El “pensamiento sistémico” y las “Reglas del TPS”.
Para una mejor comprensión de las partes del “pensamiento sistémico” los autores analizan un ejemplo de la industria automotriz. En 1997, Toyota anunció que produciría un nuevo vehículo “híbrido”, el “Prius”. Esto tomó desprevenidos a las “3 Grandes” de EEUU, que tenían algunos modelos en procesos de análisis, ahora tendrían que precisar como ponerlos en producción rápidamente. Un mes después, GM anunció que podrían tener listo su primer “hibrido” para producirlo en el 2001.
¿Por qué los productores de automóviles no tenían un producto competitivo?. ¿Por qué respondieron tan tarde?, se preguntan los autores del artículo.
Plantean que, en el momento de su introducción, el “Prius” era, principalmente, un “ejercicio de promoción”. El precio del combustible era bajo y no había gran demanda por vehículos híbridos. En la práctica, el mercado de EEUU obtenía altos márgenes con vehículos deportivos y muchas de sus capacidades productivas domésticas estaban asignadas a este tipo de vehículos. Introducir un vehículo “híbrido” podría ser un “auto líder”, pero no era una prioridad.
En años posteriores, los precios del combustible aumentaron elevando la popularidad de vehículos “ahorradores”. La demanda de los carros grandes cayó. Los productores norteamericanos empezaron a usar incentivos de venta, descuentos a empleados, facilidades financieras, entre otros, para la estimular la demanda de estos vehículos. Toyota resistió la tentación de ofrecer estos incentivos. Recientemente, GM anunció el cierre de plantas y que se focalizaría en vehículos de “bajo consumo”. Toyota se convirtió en el mayor productor de automóviles.
¿Tuvo suerte Toyota?, se preguntan los autores, a lo que responden “realmente no”. Informan que muchos libros y artículos han explicado el pensamiento que está detrás de la decisión de Toyota de moverse hacia la producción de híbridos. Examinando de forma holística la industria, consideraron que la demanda de combustible aumentaría significativamente, por la influencia de altos crecimientos de las economías de India y China. Además de los disturbios políticos en países petroleros (aunque no explicitan la ocupación y la guerra de EEUU en Irak, pueden considerarse como “disturbios políticos”) y factores geológicos que pronostican agotamiento de las reservas. Finalmente, las preocupaciones sobre los peligros globales harían mas atractivos los vehículos de menor consumo.
Los productores de EEUU manejaron las mismas informaciones, pero decidieron focalizarse en los “consumidores actuales corrientes”, que preferían vehículos grandes y confortables que, además, son los que proporcionan los niveles más altos de rentabilidad. El fallo en la aplicación del “pensamiento dinámico”, y del “pensamiento de lazo-cerrado” impidió a las “3 Grandes”, reconocer su vulnerabilidad, concluyen estos autores.
¿Cómo el TPS crea sistemas de pensamiento, mientras otros enfoques tienden a fallar?, se preguntan. Informan que Steven Apear, un profesor de Harvard que ha dedicado varios años trabajando con Toyota, ha identificado los aspectos “invisibles” del TPS que ha denominado “Las Reglas del TPS” y que se resumen en lo siguiente.
Reglas del Sistema.
Especifican qué productos y servicios entregará el sistema y a quién.
Reglas de trayectoria.
Especifica quién hará las tareas que suministran los insumos necesarios, como materiales, servicios o información y a quién se los suministrará.
Reglas de conexión.
Especifica el proceso que cada persona seguirá, para solicitar materiales, servicios o información, de los suministradores apropiados.
Reglas de la actividad de trabajo.
Especifica el contenido del trabajo, secuencia, tiempo, locación y salida (resultado) necesario para producir y suministrar el producto, servicio o información, para cada actividad.
Reglas de mejoramiento.
Especifica qué problema debe ser resuelto, tan pronto como ocurra, en el tiempo, lugar y proceso, por quiénes más directamente estén afectados, utilizando un “test-hipótesis”, bajo la guía de un profesor.
Los autores destacan cómo estas “reglas” están relacionados directamente con el “pensamiento sistémico”, previamente descrito.
-Las “reglas del sistema”, ayudan a los empleados a comprender el papel y propósito de su trabajo.
-Las “reglas de trayectoria” y de “ejecución”, los ayudan a comprender donde se inserta su trabajo, en un flujo general, y a quiénes afecta, antes y después, es decir, en la “entrada” y la “salida”.
Estas reglas también posibilitan una retroalimentación visible para que, cuando se realicen cambios, los jefes y empleados puedan, con facilidad, garantizar el “lazo cerrado”, ante cualquier fenómeno de “acción-reacción”.
Finalmente, las reglas de “actividad de trabajo” y de “mejoramiento”, promueven que los empleados se sientan “dueños del sistema”, otorgándoles poder (empowering), para que experimenten continuamente con métodos alternativos, que permitan mejorar el proceso.
Las “Reglas del TPS” ayudan a los empleados a comprender el proceso de producción desde una perspectiva sistémica. Mediante su aplicación estricta, los empleados tienen la visibilidad necesaria para comprender cómo opera el sistema completo.
Ellos también aprenden cómo los cambios que se producen en “su sistema” afectan a otros, dentro y fuera del sistema, así como a los resultados generales. Las “Reglas” contribuyen a que los empleados puedan identificar con mayor efectividad los “problemas sistémicos” que influyen en sus procesos y desarrollen las soluciones apropiados creando su propio entorno de trabajo.
Como el “foco” de estas “reglas” está en la identificación de problemas y sus soluciones asociadas, más que en herramientas, las reglas constituyen una metodología que puede ser aplicada en cualquier sistema. La ayuda real del TPS está en “proporcionar sabiduría y capacidades” a la fuerza de trabajo, para identificar y resolver los problemas que enfrenta una organización. Los beneficios del TPS para la organización están en aprovechar estas capacidades para desarrollar una fuerza de trabajo orientada a la solución de problemas. Con esto, la persona, trabajando en un entorno “basado en la transición” puede con mas posibilidades comprender cómo aplicar las reglas y usarlas para mejorar los procesos.
Cuando los empleados se sienten “dueños” del proceso, tienen mas sentido de compromiso y responsabilidad por los resultados. El ímpetu por mejorar los procesos convierte a los empleados en “conductores” (drivers) más que en “conducidos”. Ello crea un entorno donde el mejoramiento continuo es posible. Este tipo de entorno es el “secreto real detrás del TPS”, concluyen estos autores.
Conclusiones.
1-La irrupción de empresas japonesas en mercados norteamericanos, que atacaron las posiciones de sus similares de EEUU, generaron un interés inusitado por estudiar los enfoques y técnicas gerenciales de los asiáticos. Trabajos sobre el “managment japonés” se hicieron frecuentes en las publicaciones, en los años setenta y ochenta.
2-Cuando se evidenciaron las debilidades de empresas norteamericanas para competir con las japonesas se generaron dos enfoques: uno, propuestas sobre la utilización de técnicas gerenciales japonesas en empresas de EEUU, que se plantearon en los trabajos de Ouchi; otra, la inconveniencia de “copiar” de los japoneses, cuando se podían encontrar en EEUU empresas de “excelencia”, cuyo exponente principal fue Tom Peters.
3-Los enfoques y técnicas gerenciales de Toyota continúan despertando el interés de los especialitas. Lo evidencia un trabajo publicado en marzo-abril de 2008 por dos profesores de “Dirección de operaciones” de universidades norteamericanas que se centran en el estudio del TPS (Toyota Production System).
4-Destacan que los factores principales que hacen difícil copiar el TPS son dos. El primero, la incomprensión de lo que realmente constituye este sistema, que se identifica más como un “conjunto de herramientas”, cuando lo más importante es que constituye un método para generar herramientas. El segundo, la diferenciación entre “solución de problemas”, que es una habilidad gerencial bastante generalizada, y la “identificación de problemas”, que resulta más difícil de encontrar y que constituye un aspecto esencial del TPS.
5-La esencia de esto, está en que prevalece el “pensamiento analítico”, que separa los componentes de un sistema en partes más pequeñas para analizar como actúan separadamente. En contraposición plantean la aplicación del “pensamiento sistémico” que privilegia el análisis de un sistema estudiando las interacciones entre sus partes. (Este enfoque es la base de la “teoría de sistemas”, de la “reingeniería” y del enfoque del sistema socio-técnico, entre otros, que desde hace décadas han estado influyendo en los enfoques gerenciales).
6-El “pensamiento sistémico” tiene tres componentes: el pensamiento “holístico” que estudia un sistema en su integralidad; el pensamiento “dinámico” que analiza su evolución y tendencias; finalmente, el pensamiento de “lazo-cerrado” que estudia las interacciones entre sus partes y de estas con el entorno externo.
7-Como ejemplo de aplicación del “pensamiento sistémico” en Toyota analizan la estrategia de esta empresa y la “reacción” de su competidores, ante la producción de vehículos “híbridos” (menores consumidores de combustible) que, definitivamente, dio una importante ventaja competitiva a la empresa japonesa.
8-Como los “aspectos invisibles” del TPS, señalan las “Reglas” que se aplican en esta empresa, para la conducción de las operaciones productivas como son las “reglas” de: trayectoria, conexión, actividad de trabajo y de mejoramiento.
9-El objetivo esencial de estas “reglas” es la creación de un entorno de trabajo en el que los empleados tengan claro, qué lugar ocupan en un sistema, las afectaciones que su accionar puede producir en otros eslabones, las acciones correctivas que deben adoptarse en cada momento, con la filosofía de que se sientan “dueños” del proceso y, con esto, generar niveles superiores de compromiso y responsabilidad, al mismo tiempo que se desarrollan sus capacidades para identificar y resolver problemas.
Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.
El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:
1) se publique tal como está, sin alteraciones
2) se haga referencia al autor (Alexis Codina)
3) se haga referencia a la fuente (degerencia.com)
4) se provea un enlace al artículo original (http://www.degerencia.com/articulo/retorno_al_management_japones)
5) se provea un enlace a los datos del autor (http://www.degerencia.com/acodina)
Publicado en De Gerencia. Post original aquí.
Del mismo autor en este blog:
Trampas y trucos en las negociaciones. Como identificarlas y manejarlas
Cómo trabajar con la resistencia al cambio
¿Seguir leyendo?
Mejora tu trabajo en equipo con el método Kanban
El Kaizen explicado
Hoshin Kanri, ¿a que no sabes lo que es?
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Me gusta:
Me gusta Cargando...
Share









 “En la larga historia de la humanidad (y del reino animal), aquellos que aprenden a colaborar y a improvisar de la manera más eficaz, son los que han prevalecido”.
“En la larga historia de la humanidad (y del reino animal), aquellos que aprenden a colaborar y a improvisar de la manera más eficaz, son los que han prevalecido”. 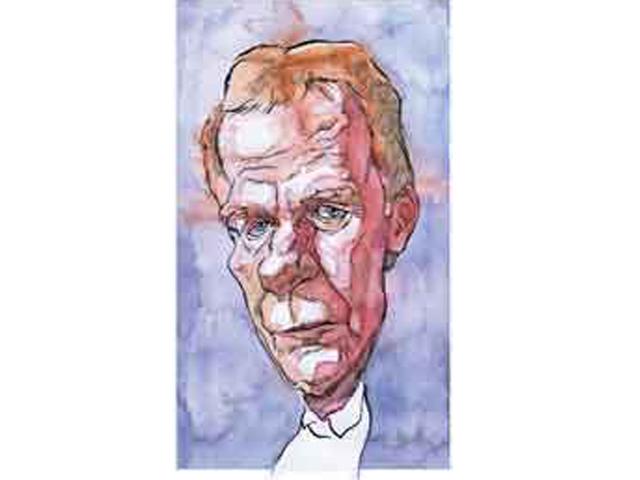 Desde su libro La quinta disciplina, aparecido en 1994, y reconocido recientemente por la revista Harvard Business Review como uno de los principales aportes al management de los últimos 75 años, Peter Senge revolucionó la gestión de empresas con la teoría de que las organizaciones, como sistemas complejos adaptativos, son capaces de aprender, y como tales dependen de la interacción y desarrollo de las personas que las conforman. Las empresas que prosperan en el tiempo, plantea, son las “organizaciones inteligentes”, es decir aquellos grupos de personas que alinean talentos y capacidades para aprender a triunfar en conjunto y lograr los resultados deseados, aun frente a escenarios cambiantes.
Desde su libro La quinta disciplina, aparecido en 1994, y reconocido recientemente por la revista Harvard Business Review como uno de los principales aportes al management de los últimos 75 años, Peter Senge revolucionó la gestión de empresas con la teoría de que las organizaciones, como sistemas complejos adaptativos, son capaces de aprender, y como tales dependen de la interacción y desarrollo de las personas que las conforman. Las empresas que prosperan en el tiempo, plantea, son las “organizaciones inteligentes”, es decir aquellos grupos de personas que alinean talentos y capacidades para aprender a triunfar en conjunto y lograr los resultados deseados, aun frente a escenarios cambiantes. Los años setenta y ochenta del pasado siglo fueron prolíficos en bibliografía sobre las “nuevas técnicas gerenciales japonesas”.
Los años setenta y ochenta del pasado siglo fueron prolíficos en bibliografía sobre las “nuevas técnicas gerenciales japonesas”.