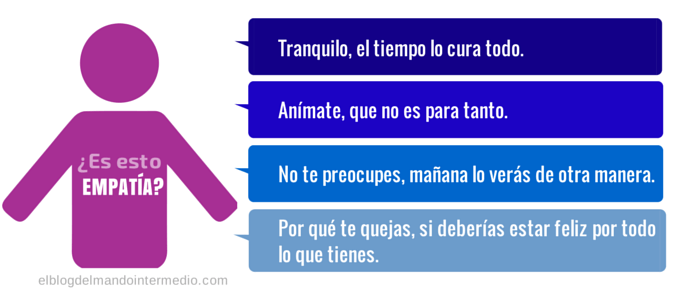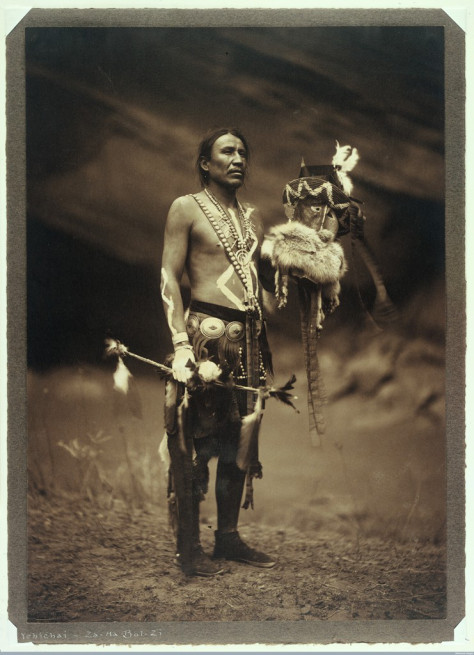por Valeria Sabater
¿Te gustaría alcanzar un estado cerebral dominado por la alta concentración y la creatividad? En el siguiente artículo te damos recomendaciones para poder lograrlo.
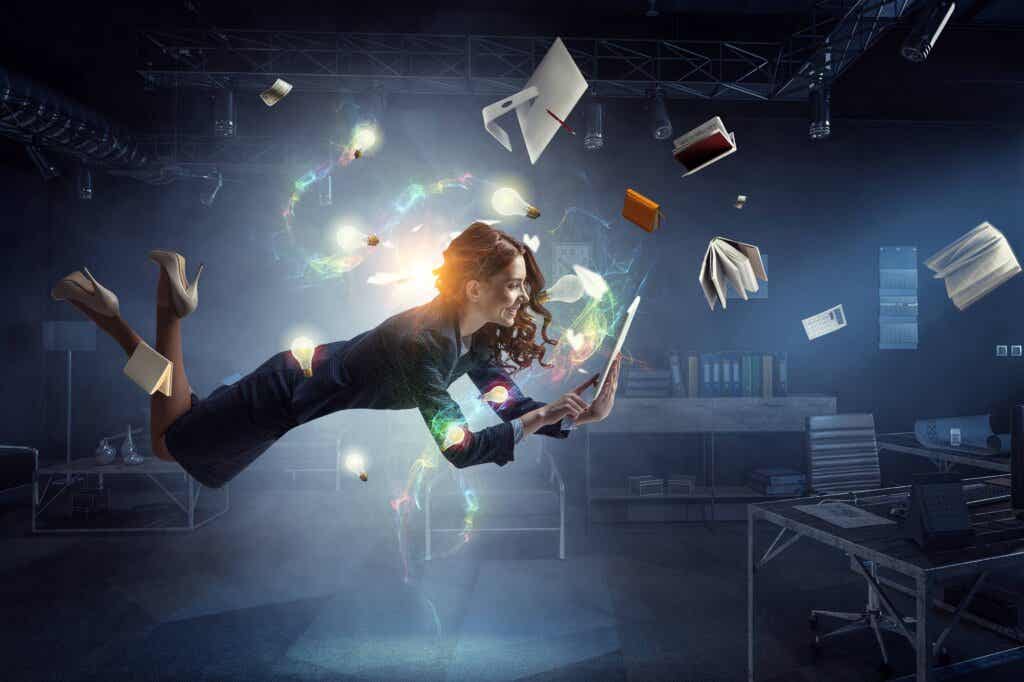
¿Necesitas potenciar tu creatividad? ¿Te gustaría fortalecer, además, tu capacidad de atención? En ese caso, las claves para alcanzar el estado de flow se alzan como las mejores estrategias para mejorar tu productividad. Es más, estamos ante un proceso mental capaz de optimizar tu estado de ánimo y de permitirte sentir emociones de valencia positiva mientras trabajas.
Fue el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi quien popularizó el término «fluir», gracias a su célebre libro Fluir (Flow): una psicología de la felicidad, publicado por primera vez en 1990. Aquel trabajo nos enseñó que la concentración activa es un mecanismo excepcional para todos los ámbitos de nuestra vida. En la siguiente lectura te enseñamos cómo lograr esa experiencia tan beneficiosa.
Las personas que aprenden a controlar la experiencia interna podrán determinar la calidad de sus vidas, y esto es lo que más nos puede acercar a la felicidad.
Claves para alcanzar el estado de flow y aumentar tu creatividad
«Fluir en la vida», «estar en estado “flow”», «fluir en las relaciones»… Seguro que a diario has escuchado este tipo de frases en múltiples ocasiones. Sin embargo, ¿qué significan? ¿Cuál es su origen y auténtica finalidad? El estado de flujo se define como la capacidad del ser humano de estar involucrado por completo en una tarea sin divagar y experimentando, a su vez, una sensación de bienestar.
Asimismo, se trata de un tipo de enfoque mental que la ciencia ha estudiado desde hace tiempo. Trabajos como el publicado en Frontiers in Psychology destacan que esta competencia cognitiva es bastante beneficiosa para nuestro rendimiento. Es un tipo de experiencia que aumenta la liberación de norepinefrina basal, logrando así una mayor excitación, interés y concentración.
A continuación, te describimos las estrategias que te sirven para alcanzar este estado.
1. Plantéate objetivos desafiantes acordes a tus habilidades
La primera de las claves para alcanzar el estado de flow y ser más creativo se focaliza en tus objetivos. Si te propones metas rutinarias, poco atractivas o incluso que están por encima de tus competencias, no alcanzarás este estado. Te sentirás desmotivado/a e incluso frustrado/a.
Tal y como nos indican en investigaciones como la divulgada en Frontiers in Psychology, el estado de flujo se alcanza con la sensación de haber salido de las rutinas de la vida cotidiana hacia una realidad diferente. Establecer metas claras e ilusionantes es un paso esencial. Te sugerimos unas sencillas orientaciones al respecto:
- Clarifica tus habilidades y plantéate objetivos vinculados a ellas.
- Procura que tus metas sean desafiantes, pero también realistas.
- Desgrana tus objetivos en pasos pequeños para trabajarlos en el día a día.
- Traza un plan de trabajo y sé disciplinado/a.
- Revisa tus metas cada cierto tiempo para asegurarte de que te siguen motivando.
2. Focalízate cada vez en una sola tarea
Si hay un enemigo voraz y destructivo para tu productividad y pensamiento creativo es la multitarea. Un artículo de la revista Cerebrum recalca que al hacer varias cosas a la vez el cerebro se ralentiza y la concentración empeora. Esto se debe a que esas áreas vinculadas al enfoque, como las redes de control frontoparietal y de atención dorsal, tienen unas capacidades limitadas.
En consecuencia, si deseas potenciar tu estado de flujo, ten en cuenta las siguientes pautas que te ayudarán a enfocarte:
- Realiza una sola tarea cada vez.
- Sitúa toda tu atención en un solo objetivo.
- Desconecta las notificaciones de tu móvil.
- Trabaja en un espacio tranquilo donde no existan estímulos ambientales.
3. Ofrécete retroalimentación positiva
¿Eres de los que duda de ti mismo cuando lleva a cabo una tarea? ¿Te suele atormentar el molesto síndrome del impostor? Si es así, te será difícil alcanzar este estado cognitivo tan valioso, porque una de las claves para alcanzar el estado flow es ofrecerte refuerzos positivos que eleven tu autoeficacia.
Si tienes problemas en este sentido, toma nota sobre cómo mejorar tu retroalimentación positiva:
- Disfruta del proceso.
- Valora el esfuerzo que haces.
- Analiza tus logros y siéntete orgulloso/a.
- Siente cómo tus competencias te permiten avanzar.
- Siente cómo el tiempo deja de existir mientras trabajas.
- Acompaña tu labor con mensajes positivos y empoderantes.
- Deléitate con las emociones gratificantes que surgen cuando haces algo que te gusta.
4. El poder de la motivación intrínseca
La creatividad y la productividad se benefician cuando te sientes motivado por tu confianza, tu satisfacción interna y amor propio. Por ende, para potenciar tu estado de flujo, es esencial que te guíes por factores endógenos y no tanto por refuerzos externos. En este sentido, en Frontiers in Psychology se señaló algo interesante que te invitará, sin duda, a una reflexión.
En este fenómeno descrito por Csikszentmihalyi, las personas realizan actividades sin más motivo que la propia actividad en sí; sin recompensas extrínsecas. Por ello, entre las claves para alcanzar el estado de flow se halla esta dimensión nuclear que no puedes descuidar.
Con la finalidad de que trabajes dicha dimensión, te proponemos las siguientes recomendaciones:


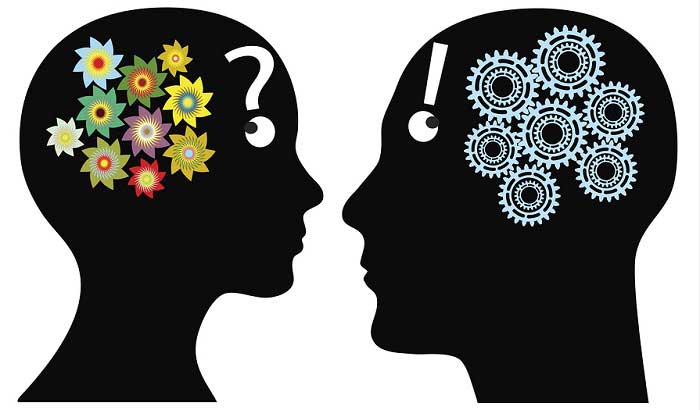


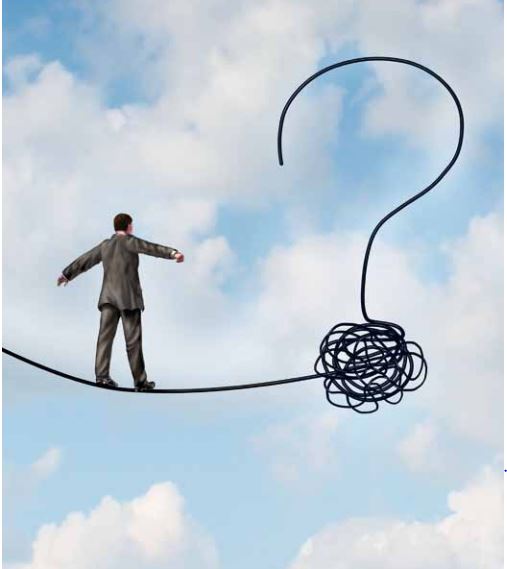
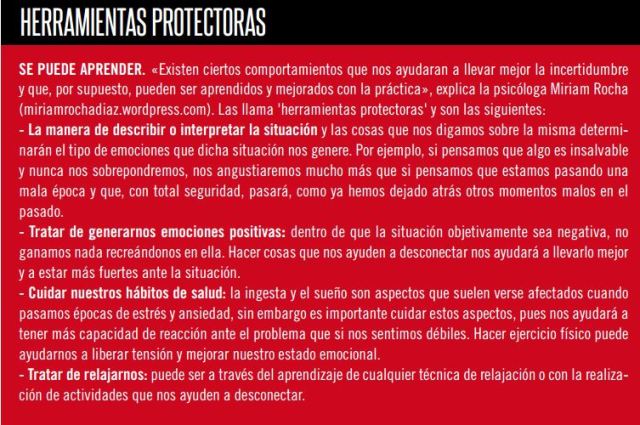
 Dicen los biólogos que los simios, elefantes, delfines y humanos son las especies con mayor capacidad de
Dicen los biólogos que los simios, elefantes, delfines y humanos son las especies con mayor capacidad de