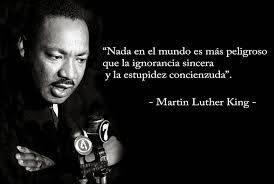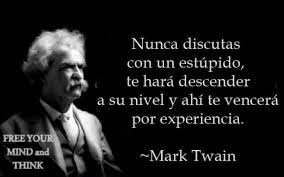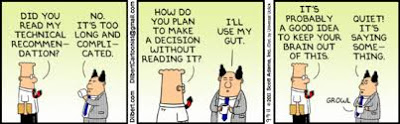por Juan Domingo Farnos Miro
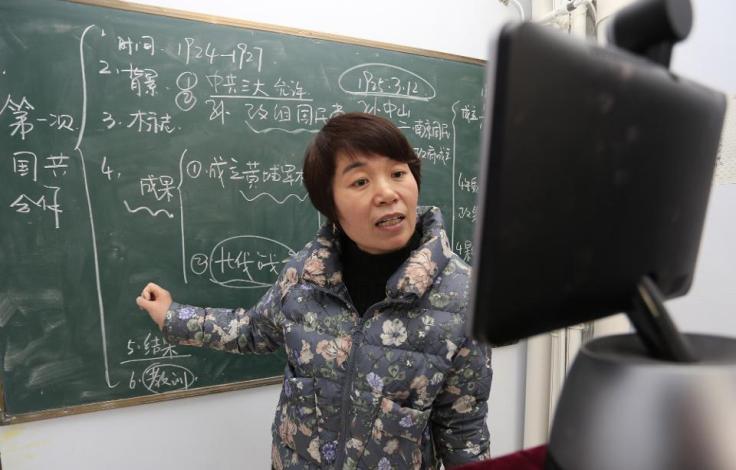
Os proponemos no sólo una mejora del aprendizaje con elearning, sino un cambio en la preparación, costo y validación de: materiales, contenidos, herramientas…que puedan servir para buscar la excelencia en los usuarios y en su aprendizaje.
Cada día, hay un número creciente de e-learning, los proveedores de contenidos producen y distribuyen material que cubre una amplia gama de temas, difiere en calidad y está representada en varios formatos.
Últimamente, los diferentes dispositivos y tecnologías de red diferentes permitir al usuario acceder a contenidos educativos amplios en casi cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
La Ubicuidad de Elearning tiene el potencial suficiente para proporcionar de manera continuada y basada en el contexto, el material educativo a los alumnos, en cualquier momento y en cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Puesto que cada persona tiene diferentes expectativas relacionadas con el contenido, el rendimiento de la entrega y la presentación de ese contenido, es conveniente que el e-aprendizaje ubicuo, sea el adecuado para proporcionar al usuario, la personalización del e-material de aprendizaje, por lo tanto debe realizar una doble función: inclusividad (diferencia) y calidad de los mismos.
Sin embargo muy a menudo, hay múltiples fuentes de e-learning, con material en distintos lugares web (recursos corpus abierto) que cubren el mismo tema, pero se diferencian en términos de calidad, formato y equilibrio en los costes.
Es muy difícil para los estudiantes seleccionar los contenidos que mejor se adapte a sus intereses y objetivos, las características del dispositivo utilizado y red de distribución, así como su presupuesto de gastos.
Por lo que proponemos un ubicuo e innovador entorno de aprendizaje llamada, basado en el rendimiento de e-learning , costo de adaptación eficiente ,, que proporciona apoyo a la selección y distribución de los diferentes elementos que hemos mencionado para un buen aprendizaje 2.0, personalización de un aprendizaje rico en contenidos de medios (por ejemplo; multimedia, imágenes, gráficos y texto), que se adapte de manera personalizada y socializadora a la vez a e-learning, lo que nosotros venimos llamando E-LEARNING-INCLUSIVO, tal como se adaptará mejor a los intereses de los usuarios y objetivos, satisfaciendo sus preferencias de formato y las limitaciones de costo, al considerar las limitaciones introducidas por los dispositivos de usuario final y las redes de distribución para el usuario.
Objetivo principal de pavo real es maximizar en los usuarios, la experiencia de aprendizaje y aumentar su satisfacción por el aprendizaje y con ello conseguir la excelencia de cada uno según sus posibilidades.
Entraremos de lleno en aspectos como:
-¿cómo aprenden las personas en ambientes virtuales?,
-¿cuáles son los puntos de similitud con el aprendizaje en ambientes presenciales y cuáles las diferencias?;
-¿cuáles son los procesos, principales y sus características en términos de interacción humana, que se producen en los aprendizajes en los ambientes virtuales?;
-¿y en términos de interacción hombre-máquina?, pensando siempre que el Usuario es el centro del proceso y los demás elementos (Sistema) estarán a su servicio.
-¿cuáles son los recursos más adecuados para potenciar el aprendizaje virtual?;
-En particular, ¿qué papel juegan los objetos de aprendizaje en el aprendizaje virtual?;
-¿y qué decir respecto a los Diseños de Aprendizaje o Learning Design?;
-¿cómo se pueden construir repositorios que ofrezcan las mejores funcionalidades para sus potenciales usuarios?;
-¿qué cualidades tendrían que tener las plataformas que gestionen el aprendizaje virtual ?,
Podemos establecer una serie de preguntas que nos guían hacia donde va nuestro trabajo online:
a-¿Cómo aprenden las personas en ambientes virtuales?,
b-¿cuáles son los puntos de similitud con el aprendizaje en ambientes presenciales y cuáles las diferencias?;
c-¿Cuáles son los procesos, principales y sus características en términos de interacción humana, que se producen en los aprendizajes en los ambientes virtuales?;
d-¿Y en términos de interacción hombre-máquina?, pensando siempre que el Usuario es el centro del proceso y los demás elementos (Sistema) estarán a su servicio.
e-¿Cuáles son los recursos más adecuados para potenciar el aprendizaje virtual?;
f-¿Qué papel juegan los objetos de aprendizaje en el aprendizaje virtual?;
g- ¿Qué decir respecto a los Diseños de Aprendizaje o Learning Design?;
h-¿Cómo se pueden construir repositorios que ofrezcan las mejores funcionalidades para sus potenciales usuarios?;
i-¿Qué cualidades tendrían que tener las plataformas que gestionen el aprendizaje virtual ?,
j-¿Qué decir de las herramientas de autor para facilitar la construcción de materiales para el aprendizaje virtual?…pensando en su carácter inclusivo y diferenciador, pero tomándolo cómo un enrequicimiento.
k-¿Cuál es el impacto que tiene las diferentes tecnologías, la forma en que se usan, y sus características en el aprendizaje de las personas?;
l-¿Que impacto tiene web 2.0?;
m-¿Cómo organizar el aprendizaje virtual en escenarios web 2.0?
n-¿Qué papel juegan los Personal Learning Environment?, (PLE, PLN)
o-¿Pueden servir como núcleos organizadores del aprendizaje en web 2.0?
p-¿Cómo pasar de escenarios virtuales tradicionales mediados por plataformas convencionales haca escenarios en los que las redes sociales son el motor y centro de la interacción humana?…teniendo presente, por encima de todo la accesibilidad y la usabilidad de las mismas?…
q-¿Cómo preguntar a la web para obtener información inteligente?
r-¿Cómo usar los recursos de la web semántica para refinar la interacción con la web hacia una interacción más inteligente?
s-¿Cómo influirá ello en el aprendizaje?…buscar escenarios en 3D que simulen, mediante realidad virtual y aumentada, escenarios reales, para que de esta manera pdamos llegar a los mismos después de la retroacción que nos permitirá este trabajo?
t–¿Qué significa calidad en e-leaning?
u-¿Cuáles son los indicadores esenciales de la calidad?
v-¿Cómo evaluarlos?…buscar rúbricas, que no sólo nos digan los resultados, si no que nos permitan la observación de procedimientos concretos, para después establecer cauces nuevos y más adecuados?.
Todo ello nos conduce a unos Objetivos de cómo implementaríamos posteriormente dentro de la misma INVESTIGACIÓN una evaluación inclusiva continuada y flexible con elearning, lo que a su vez significará un aprendizaje:
a• Reflexionar en torno a los puntos fuertes y débiles detectados en el ámbito de la cultura, la gestión y prácticas educativas.
b• Contar con información relevante para tomar decisiones adecuadas de cambio en la perspectiva de la inclusión.
c• Iniciar procesos de mejoramiento tendientes a incrementar los niveles de participación, aprendizaje y logros de todos los Usuarios-estudiantes.
d• Fortalecer sus capacidades para atender la diversidad del alumnado y las necesidades educativas especiales que algunos pueden presentar.
e• Reducir las actitudes y prácticas que generan discriminación y exclusión.
Empleamos formas inclusivas en las investigaciones científicas tanto en lo referido a la búsqueda de la excelencia personalizada como en la diversidad de situaciones y contextos para que de esta forman aporten un valor añadido que antes y con otras modalidades nunca habíamos tenido.
Y todo ello lo conseguiremos mediante tres ejes clave para una respuesta adecuada a las diferencias son:
a-Accesibilidad: disponibilidad de medidas, ayudas y recursos de apoyo adicionales orientados a facilitar el acceso, la movilidad, la comunicación, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado
b-Flexibilidad y adaptabilidad: capacidad de la escuela para enriquecer y adaptar el currículo y la enseñanza a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado.
c-Clima socio emocional: ambiente socio emocional de acogida y valoración de las diferencias y potencialidades individuales para favorecer el desarrollo de todos los estudiantes.
Creo que las instituciones van a tener que ser mucho más flexibles cuando se trata de aprendizaje online (elearning) el cuál inexorablemente nos va a conducir a otro de mucho más cómodo y penetrante en la propia sociedad, el móvil.
Ello significará ceder una parte del control a fin de que los estudiantes se sientan cómodos con ello. Por ejemplo, no van a ser capaces de controlar exactamente lo qué hacen los estudiantes en todo y van a tener que ofrecer diferentes vías parar obtener y entregarles contenido, o mejor aún, no saber que tipo de contenido se buscan ellos mismos… por ejemplo no sólo a través de internet móvil, por SMS o transferencia bluetooth… por dar cuenta de la amplia gama de dispositivos móviles que tienen los estudiantes.
En la variedad de aprendizajes enriquecidos con las tecnologías podemos hasta preguntarnos si el E-learning, es o no un aprendizaje móvil, cuestión interesante ya que lleva a mucha confusión…
No creo que el uso de un dispositivo móvil para replicar el aprendizaje que se puede hacer en un ordenador de escritorio y decir que es el aprendizaje móvil necesariamente pone el listón demasiado bajo. De hecho, la definición de aprendizaje móvil como una experiencia de aprendizaje que es “únicamente móvil”, crea un parámetro demasiado estrecho que en última instancia limita la potencia real de aprendizaje móvil.
En mi humilde opinión, creo que el verdadero poder del aprendizaje móvil está en la capacidad de uno para replicar el aprendizaje en un dispositivo móvil y luego usar las funciones de gran alcance únicamente de un dispositivo móvil (es decir, el aprendizaje a distancia) para mejorarlo.
No todos los dispositivos móviles son la pantalla táctil y definirlo como tal crea una definición demasiado estrecha de aprendizaje móvil. IPods tradicionales pueden ser utilizados para ayudar a los estudiantes a escuchar audiolibros o leer el texto. Blackberries son dispositivos móviles que también pueden ser utilizados para mlearning pero muchos modelos no son pantallas táctiles…
• Mi opinión: ser “únicamente móvil” es una definición demasiado estrecha para el aprendizaje móvil.
En esencia, esto es una cuestión de definición. En la definición de aprendizaje móvil, creo que tenemos que centrarnos más en la actividad de aprendizaje a distancia utilizando un dispositivo móvil y no en los propios dispositivos.
Aprendiendo sobre la marcha mediante la conexión a Internet para acceder / crear contenido tanto dentro como fuera de la jornada escolar y el edificio de la escuela – esto si es aprendizaje móvil, pero no limitado a, escuchar audiolibros o leer información preliminar sobre un tema en Wikipedia; va más allá, se refiere a aprender desde cualquer sitio, sin límites de espacios, y sin tener el tiempo, ya sea inmediato o diferido (sin límites de tiempo), lo cuál hace que es aprendizaje personalizado y por tanto persona, sea la base de esta modalidad, la esencia del aprendizaje del futuro, un aprendizaje a la carta donde el aprendiz es el responsable de lo que hace, cuando lo hace y cómo lo hace…
• Es participar en el lugar, justo a tiempo de aprendizaje utilizando un dispositivo móvil con acceso a Internet, la mayor base de datos de información de las personas que hemos creado…
Es participar en conversaciones con otros estudiantes / colegas sobre el contenido de aprendizaje desde donde uno se encuentra a través de Internet.
Por lo tanto, ¿eLearning con Tablets es realmente mLearning? Sí. mLearning es e-Learning y mucho más.
Las cosas, por fin, están cambiando. Ahora, es cuando los líderes de aprendizaje deben llamar en busca de talento y deben buscar a alguien con experiencia móvil. No será el primero en su lista, pero aparece en la parte superior y no solo eso, es fundamental para orquestar cualquier estructura, organización y funcionamiento de cualquier aprendizaje…
El Mobile Learning hace que pasemos de la capacitación al desempeño, es decir, de la teoría al a práctica de cada día, a lo natural, tanto en aprendizajes como en trabajo… (Juandon)
Ventajas del aprendizaje móvil y algunos ejemplos del mundo real de cómo empezar.
• El aprendizaje móvil es conveniente y fácil para todos:
La comodidad es clave para su aprobación -. Si usted hace algo difícil, es menos probable que quieran participar. El aprendizaje móvil pone el evento y el aprendizaje de actualización literalmente en la palma de su mano. Imagine utilizar un vídeo de entrenamiento corto con su equipo de ventas que les recuerda que deben centrarse en los beneficios y características de su nuevo producto.
• El aprendizaje móvil es relevante.
El Aprendizaje móvil le proporciona al estudiante lo que necesita, cuando lo necesita. Es relevante para el trabajo a mano y se puede llegar a ella rápidamente y fácilmente con el dispositivo que tiene justo en frente de ellos ya. Un rápido móvil curso de actualización (creo 1-2 minutos como máximo) en la forma de procesar una reclamación después de una actualización de cumplimiento será muy útil para su equipo – especialmente Suzie que estaba de vacaciones el día en que todo el mundo las drogas en un grande, todas las reuniones de departamento anunciar que la línea 5a ahora es obligatorio en su forma larga ya super. Darles lo que necesitan y hacerles acceder a él cuando lo necesitan. (Consejo -. Es cuando tienen que realizar la función)
• El aprendizaje móvil pone orientadores pone a su alcance y por tanto un aprendizaje personalizado/personal
Nos encanta la idea de usar el formato corto de vídeos en un iPad o un teléfono inteligente en combinación con herramientas como Skype o mensajería instantánea para crear una experiencia más social y colaborativo de aprendizaje. MLearning puede ser mucho menos formal y se presta bien a la dinámica de una relación de guías. Puede ser un tira y afloja, dar y tomar instrumento para fomentar la buena comunicación. El mentor puede crear una rápida de 60 segundos de vídeo acerca de cómo manejar una objeción cliente en particular y pedir al aprendiz para información específica. El aprendiz podría entonces responder a través de texto, mensajería instantánea o correo electrónico. Eso mantiene la conversación y se convierte en una verdadera experiencia de aprendizaje – no sólo un curso marcado como una lista.
• Hay muchas razones porqué un móvil es una gran herramienta para el aprendizaje. El caso más fuerte es que la mayoría de los ciudadanos ya tienen la tecnología.
Comience con un piloto de pruebas – piense en un departamento con alta rotación, o un gerente de marca nueva, o el director de un centro educativo, o incluso cómo se puede comunicar un nuevo procedimiento a los representantes de campo. El aprendizaje móvil mejora sus programas de aprendizaje existentes, lo utilizan (bueno) y verás mejoras notables en el rendimiento de su organización.
En años recientes, la tecnología y las herramientas disponibles para el aprendizaje han cambiado drásticamente, pero las metodologías de enseñanza y aprendizaje no han cambiado significativamente y las metodologías tradicionales de enseñanza han sido aplicadas a nuevos métodos de entrega.
Movilidad y Ubicuidad
• El aprendizaje móvil puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los aspectos únicos de las ventajas del contexto de aprendizaje móviles actuales y los desafíos que deben ser considerados en el desarrollo de un conjunto efectivo de los principios de diseño instruccional para guiar el desarrollo de contenido móvil. Comprender las diferencias entre el contexto de aprendizaje móvil y otros contextos de aprendizaje puede ofrecer importantes ventajas a los instructores y alumnos. Siete ventajas únicas para el aprendizaje móvil y cinco desafíos relacionados se muestran en la Tabla 1.
Mobile Learning Advantage Contexto
Desafío contexto relacionado
El aprendizaje es contextual
El aprendizaje puede ser fragmentado
El aprendizaje puede ser personalizado
La falta de capacitación de los instructores y el control
Entrega de aprendizaje es más flexible
La tecnología también presenta limitaciones
El aprendizaje es centrado en el aprendizaje
Distintos niveles de fluidez digital
El aprendizaje en entornos no tradicionales
Impacto de las distracciones externas
El aprendizaje es inmediatamente utilizable
Facilita el aprendizaje permanente -Mobile Learning Ventajas Contexto y desafíos. El entorno de aprendizaje móvil ofrece a los diseñadores instruccionales una oportunidad para re-imaginar la educación y de redefinir la relación entre profesor y alumno.
Los siguientes seis principios de diseño instruccional se recomiendan como un marco para el diseño instruccional móvil:
(a) desarrollar una interfaz sencilla e intuitiva,
(b) integrar la interactividad y multimedia,
(c) construir lecciones cortas, modulares y actividades;
(d) diseño de actividades que son interesantes y entretenidas,
(e) diseño de contenidos que es contextual, pertinente y valioso para el estudiante,
(f) considerar just-in-time
Seis Principios Mobile diseño instruccional para la Educación de Adultos
Principio # 1: Desarrollar una interfaz de diseño sencillo e intuitivo. La facilidad de uso debe ser simple y consistente para permitir a los estudiantes a aprender de forma rápida y sencilla de cómo utilizar la interfaz.
Principio # 2: Integración multimedia e interactiva.
Tomar ventaja de formatos multimedia (audio y vídeo) a través de texto, debido a la pequeña pantalla de pantalla de la mayoría de los dispositivos móviles.
Principio # 3: Crear lecciones cortas, modulares y actividades
Diseñar trozos pequeños para facilitar su integración en las apretadas agendas y competir con éxito contra otras distracciones.
Principio # 4: Diseño de contenido que sea atractivo y entretenido
Actividades diseñadas para involucrar a los estudiantes debe ser aplicable, entretenido, y adaptado a las necesidades de cada día.
Principio # 5: Diseño de contenido que es contextual, pertinente y valioso para el estudiante
Porque el aprendizaje móvil puede ser sensible al contexto, utilizar la capacidad de reunir y dar respuesta a los datos reales o simuladas únicas para la ubicación actual, el medio ambiente y el tiempo.
Principio # 6: Diseño de contenido para la entrega just-in-time
Just-in-time mejora la eficiencia al proporcionar apoyo e información a las prioridades inmediatas del alumno.
Visto todo esto ¿es posible mejorar el aprendizaje con elearning? ¿o hemos hablado de otro elearning? ¿o nada tiene que ver elearning?…
juandon
Webgrafía:
• https://juandomingofarnos.wordpress.com Juan Domingo Farnós
• http://mobimooc.wikispaces.com/a+MobiMOOC+hello%21Igne de Waard
• http://www.quinnovation.com/Clark Quinn
• http://blogs.elpunt.cat/marcamacho/Mar Camacho
• http://www.judybrown.com/Judy Brown
Bibliografía:
•Gibbons, C., Wang, R., & Wiesemes, R. (2010). El desarrollo de la fluidez digitales ubicuos a través de dispositivos móviles: Los resultados de un estudio a pequeña escalaComputadoras y Educación, 58 (1), 570-578.. doi: 10.1016/j.compedu.2011.04.013
•Haag, J. (2011). De eLearning para mLearning: La efectividad de la entrega del curso móviles. Advanced Distributed Learning Initiative. Obtenido de Aprendizaje Distribuido Avanzado sitio web .
•Ozdamli, F. (2011). Un sistema pedagógico de m-learning Procedia -. Ciencias Sociales y del Comportamiento, 31 (0), 927-931. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.12.171
•Park, Y. (2011). Un marco pedagógico para el aprendizaje móvil: Categorización de las aplicaciones educativas de las tecnologías móviles en cuatro tipos de la Revista Internacional de Investigación en Educación Abierta ya Distancia, 12 (2), 78-102..
•Ronchetti, M., & Trifonova, A. (2003). ¿Dónde se va el aprendizaje móvil. Actas de la Conferencia Mundial sobre E-learning en las empresas, Gobierno, Salud, y Educación Superior (E-Learn 2003) (pp. 7-11).
•Investigación Paper Autor: Andrea Dillard, director del programa, GP Strategies Corporación http://blog.ej4.com/2012/09/3-benefits-of-mobile-learning-where-to-use-it/ Beneficios de utilizar el Mobile Learning.
Publicado en Juandon Innovación y Conocimiento. Post original aquí.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.





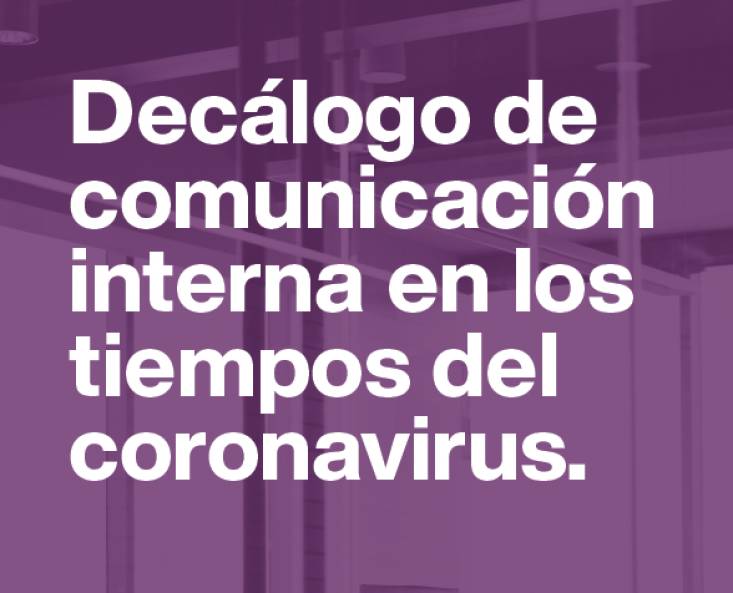
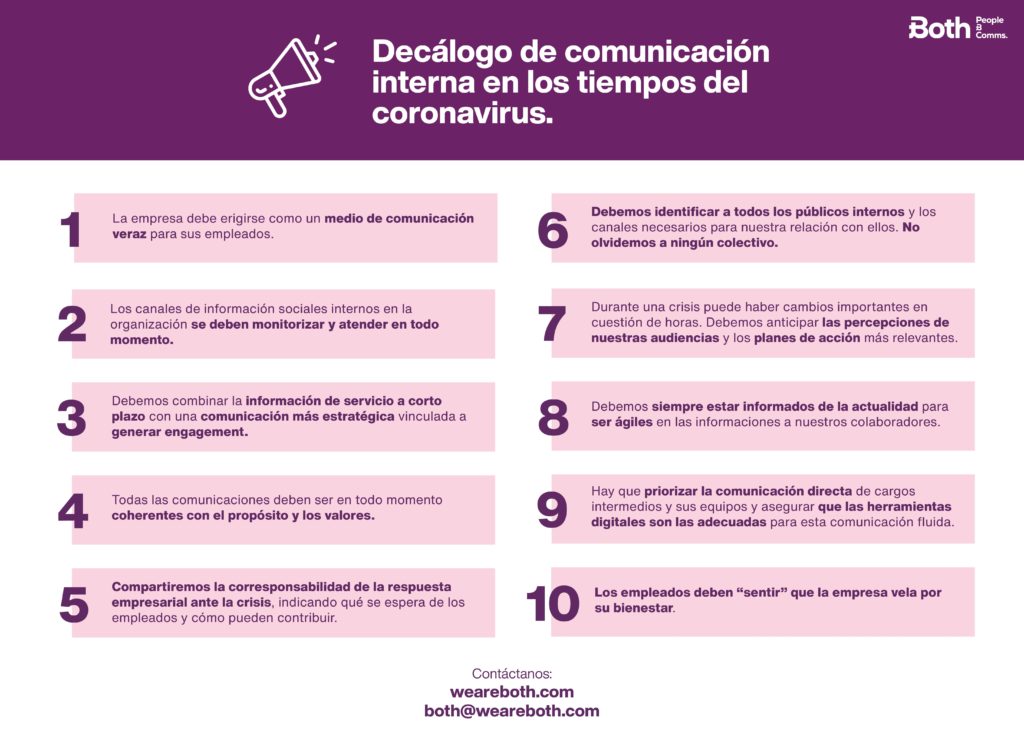

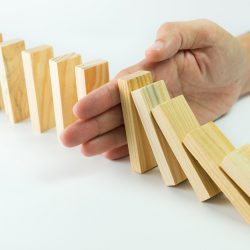


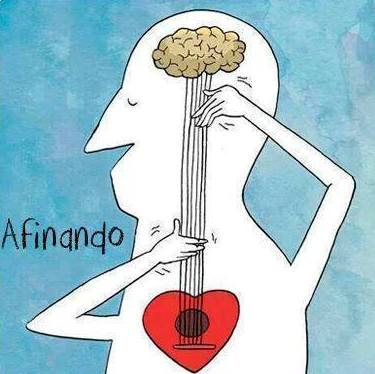 “El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.
“El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.